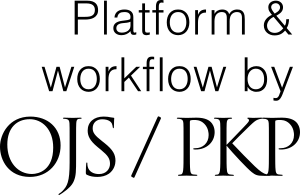logo
Idioma
Enviar un artículo
Información
Impactresearch
INVESTIGACION DE IMPACTO
Google acadèmico
ResearchGate
Publons
Data Studio
eISSN-DOI
E- ISSN: 2410-7980
PARENT DOI: 10.5377
Database
BASES DE DATOS - INDEXACION
Redes
Palabras clave
 EDITORIAL
EDITORIAL
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León Edificio Central, contiguo a la Iglesia La Merced | Apartado Postal 68. PBX: +505-23115013 | FAX: +50523114970
Web site https://www.unanleon.edu.ni/ e-ISSN
e-ISSN
Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático
(Rev. iberoam. bioecon. cambio clim.) e-ISSN 2410-7980
DOI
10.5377
 COPYRIGHT
COPYRIGHT
Copyright (c) 2025 Revista Iberoamericana de Bioeconomia y Cambio Climático
LICENCIA
 Este trabajo está licenciado bajo una Licencia Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Este trabajo está licenciado bajo una Licencia Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
URL OAI PMH
Red Iberoamericana de Bioeconomia y Cambio Climático




2025: 46/19 Siempre más allá Avanzamos en la Revolución!